Terminaba la década de los cincuenta, o principios de los sesenta, La Aldea era un pueblo tranquilo, donde todos los aldeanos pasaban los días sin grandes novedades y sin que nadie alterara su vida cotidina.
Era una tarde fresquita de mayo cuando un hecho relevante fue a darle un sabor extraordinario al pueblo, mejor dicho, al centro del pueblo, a la Plaza y a la Placeta.
Corrió de boca en boca que algunos chonis se habían aposentado en el bar de Yoyo.
Yoyo era una persona muy querida, por su afabilidad y bonhomía. Había habilitado una habitación, que daba a la calle, como bar que regentaba su hijo Pepito.
Todos los niños y muchachos de la zona nos acercamos al bar prestos a observar a los primeros gringos que llegaban al pueblo.
Había un ambiente festivo, tomaban alegremente sus cervezas y comían los enyesques que le preparaban con esmero.
Como la gente se arremolinaba en la entrada y a fuerza de empujones iban pasando hacia el interior, Yoyo los iba invitando a salir a casi todos. Conmigo hacía una excepción, no en vano era su pariente. Por lo tanto, me gocé en primera fila la fiesta que tenía lugar en el bar.
Yo me quedaba absorto observando los lindos ojos verdes de aquellas preciosas mujeres, sus grandes pechos que pugnaban por escaparse de los sostenes. Hermosas mujeres de pelo rubio y de piel tostada pòr el sol.
Les acompañaban unos hombres que no nos llamaban mucho la atención, sólo que bebían una cerveza tras otra.
Por fuera se hacían cábalas:
-Son suecas, ¿no ves lo rubias que son? -comentaba uno.
-No, son alemanas, ¿no te das cuenta que tienen unos pechos enormes?
-Yo creo que son ingleses, pues hablan en ese idioma.
Mientras tanto, yo estaba perplejo escuchándolos hablar en una lengua desconocida para mí.
Por sus gestos, por los movimientos de las manos, por sus carcajadas yo iba interpretando todo lo que se cocía en el bar.
Cuando se pusieron a cantar canciones en su idioma, ya fue el entusiasmo general. Se tarareaban sus melodías, se daban palmas y se aplaudía al terminar.
Así continuó la fiesta en el bar de Yoyo. Los espectadores no nos íbamos, todo nos parecía extraordinario. Queríamos que siguiera el espectáculo horas y horas, no nos importaba que se quedaran días o meses.
Lamentablemente, llegó el momento de marcharse. Se levantaron y se despidieron animadamente de todos y nosotros fuimos bajando de la nube, hasta darnos cuenta que ya teníamos que vovler a la realidad del monótono transcurrir de los días dándole patadas a la pelota y jugando con los carros hechos a mano con cañas, ruedas de lata y algunas tablas de deshecho.
Ese hecho marcó mi vida en el sentido de dar importancia a los idiomas para poder relacionarme con gente de todos los países.
En el colegio estudiábamos francés, impartido por don Juan Sosa. El inglés llegaría poco tiempo después de la mano de don Rafael Marrero. Allí tomé mis primeras lecciones del idioma de Shakespeare, lecciones que nunca abandonaré mientras viva, pues los idiomas no se dejan nunca de aprender, ni de practicar.





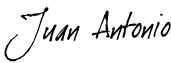











No hay comentarios:
Publicar un comentario